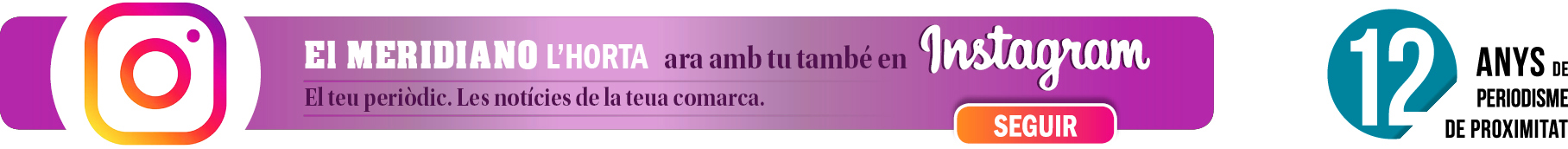El color púrpura, el caracol que vestía a emperadores y a cardenales
Juan José Borrás Almenar- Universitat de València
En estos días de la Semana Santa un color emerge sobre todos en muchas celebraciones litúrgicas: el morado o púrpura. El morado cardenalicio, a veces llamado púrpura cardenalicia, también es el color característico de los ornamentos de los cardenales en la Iglesia Católica. Este color simboliza la disposición de los cardenales a defender la Iglesia hasta el martirio, ofreciendo su vida por ella. El color púrpura tiene una larga historia. Fueron los fenicios los que, desde su capital Tiro, situada en el Mediterráneo Oriental, dominaron el proceso para su obtención. Durante el Imperio Romano, fue el elegido para ser usado por sus más altos dignatarios. Este es el color que, como ningún otro, representó la divinidad y el poder. De su origen y su historia hablamos hoy.

El pigmento más preciado de la antigüedad
El también denominado púrpura de Tiro es uno de los compuestos más legendarios del mundo antiguo. Un color tan apreciado debía tener una leyenda acorde al estatus de quienes podían lucirlo. El griego Julio Pólux nos cuenta en su libro “Onomástico” (siglo II) que “un día el semidiós Heracles (Hércules en la mitología romana) estaba caminando por la orilla del mar con una hermosa ninfa, a la que estaba cortejando, cuando su perro se puso a roer un caracol podrido. Cuando la ninfa vio el hocico del perro manchado de púrpura, le pidió al gran héroe que le regalara una prenda de tan hermoso color”. Para cuando Pólux escribió esa leyenda, el color púrpura ya llevaba siglos como símbolo de majestad y poder perdurable en la antigua Grecia.

Efectivamente este pigmento, tal y como describe la mitología, tenía un origen ciertamente muy poco noble. Se obtenía de las mucosas segregadas por una pequeña glándula situada en el recto de diversas especies de caracoles marinos. Los fenicios perfeccionaron el método de obtención de este pigmento, convirtiéndolo en uno de los productos que los consolidaron como los grandes comerciantes del Mediterráneo que fueron durante muchos siglos. En las zonas costeras del actual Líbano se instalaron, probablemente, las primeras factorías para la producción de este exclusivo pigmento al que, por esa razón, también se le conoce como púrpura de Tiro.
La exclusividad de la púrpura de Tiro tiene que ver, principalmente, con la dificultad de su obtención. Se calcula que para obtener un solo gramo de esta sustancia hacía falta procesar no menos de 10.000 caracoles marinos. Por eso su coste era estratosférico. Se conserva un edicto romano del emperador Diocleciano del 301 d.C. donde se recoge que el pigmento valía tres veces su peso en oro.
Los fenicios no solo exportaron telas teñidas sino también el proceso de extracción del tinte por todo el Mediterráneo, llegando incluso a la costa atlántica del actual Marruecos. En la península ibérica, en lugares como Ibiza o Cádiz, establecieron factorías para explotar este recurso. Una manera de reconocer estos asentamientos son los ingentes depósitos de restos de las conchas de estos caracoles que aparecen en sus inmediaciones.
El color exclusivo de los emperadores romanos
Con su color excepcionalmente intenso y su resistencia a la decoloración, la púrpura de Tiro fue extraordinariamente apreciada por civilizaciones antiguas en el sur de Europa, el norte de África y Asia occidental. Por ejemplo, los monarcas persas lo adoptaron durante el siglo V a.C como el color imperial.
Se dice que a Cleopatra le encantaba este color y que cuando Julio César viajó a Egipto a visitar su corte, quedó tan fascinado con los tonos morados que vio, que regresó a casa con una toga púrpura y decretó que solo él y su entorno más cercano podía usar ese color. El derecho a vestirse de púrpura empezó a controlarse de una manera muy estricta, convirtiéndose en un símbolo de poder exclusivo para los emperadores, que por otra parte eran de los pocos que se podían permitir un lujo tan caro. En el año 40, el emperador Calígula sentenció a muerte a su primo Ptolomeo, hijo de Juba II (rey de Mauritania), porque se atrevió a acudir al Coliseo Romano vestido con una túnica teñida de púrpura (Suet. Vita Cal. XXXV.1). El emperador Diocleciano (s. IV) convirtió su industria en un monopolio estatal, estableciendo de toda una red de centros productores por todo el Mediterráneo, y llevando a su punto álgido una industria que ya habían establecido los fenicios muchos siglos atrás.

El creciente vínculo entre poder imperial y curia cardenalicia se puede constatar en los magníficos mosaicos del presbiterio de la iglesia de San Vital de Rávena (de claro estilo bizantino, de mediados del siglo VI). Allí se representa a la emperatriz Teodora (esposa del emperador Justiniano) vestida con una túnica púrpura.
Cuando el Imperio Romano empezó a decaer y la ciudad de Tiro fue tomada por los árabes, las principales tintorerías imperiales se trasladaron a Constantinopla. Fue en el Imperio de Oriente, donde se mantuvo el conocimiento que permitía la obtención de este preciado pigmento. En esta época, el color ya estaba profundamente ligado al cristianismo; lo usaban los cardenales para denotar su alto rango sacerdotal y se utilizaba para teñir las páginas de los más relevantes manuscritos religiosos.
Proceso de obtención
El proceso de obtención de la púrpura de Tiro era complejo. Como hemos adelantado, el pigmento se obtenía a partir del fluido transparente e incoloro producido por unas pequeñas glándulas que poseen determinadas especies de caracoles marinos del género Murex. Dependiendo de la especie, se obtenía un color diferente. Con el Hexaplex trunculus se obtenía un púrpura azulado, del Bolinus brandaris emergía un púrpura más rojizo y del Stramonita haemastoma el color era un rojo más puro. Esto es debido a que, en realidad, estos colores son el resultado de una mezcla compleja de diversos compuestos químicos.

Las conchas de estos caracoles marinos son muy frecuentes en las playas mediterráneas y llaman poderosamente nuestra atención cuando de niños vamos por primera vez al mar. Nada sin embargo parece mostrar lo que realmente esconden estos humildes caparazones, puesto que la obtención del pigmento exige una serie de transformaciones químicas complejas que parten de un fluido incoloro. En ese sentido, la producción de este pigmento se considera una de las primeras industrias químicas a través de las cuales, la civilización humana empezaba a controlar su entorno.
El escritor romano Plinio el Viejo en su Historia Natural (siglo I) describe brevemente el proceso de obtención: “Las minúsculas glándulas se extraen del cuerpo de estos caracoles y se mantienen en sal durante tres días. Después se mezclan con agua y se calientan en grandes cubas de plomo durante siete días sin interrupción”. Con la disolución final se podían teñir las fibras de algodón, lana o seda.
A la descripción de Plinio le faltan muchos detalles necesarios para obtener el pigmento maravilloso. Con la conquista a manos de los otomanos de Constantinopla, el 29 de mayo de 1453, el conocimiento para la obtención de la púrpura, herencia fenicia, se perdió durante siglos.
Cuando la Iglesia perdió el control de la producción del pigmento, el papa Pablo II (1417-1471) decretó, en 1464, que el rojo se convertiría en el nuevo símbolo del poder cristiano. De este modo el morado cardenalicio fue reemplazado por el también costoso y exclusivo carmesí. Este pigmento se producía a partir de los cuerpos deshidratados de las hembras del insecto Kermes Vermilio. Para su fijación en las fibras era imprescindible utilizar un mordiente de alumbre (AlK(SO4)2·12H2O), cuyas minas en Italia estaban controladas, casualmente, por el papa. Tras la conquista hispánica del Imperio Azteca, la cochinilla mexicana, que producía un pigmento rojo más intenso, reemplazó al carmesí en Europa, convirtiéndose en una de las materias primas que más beneficios supuso para la Corona Española, pero esta historia te la contaré en otro momento, mi querido lector.
Sin embargo, el púrpura ya había echado raíces profundas y siguió siendo el color de la realeza, y aquel con el que los grandes maestros pintores del Renacimiento teñían de exquisitez las vestiduras de seres humanos o divinos en sus obras. Pero en esta época, la paleta de colores se había enriquecido notablemente y se podían obtener estos tonos por combinación de diversos pigmentos, de manera que no era necesaria la extracción a partir de los caracoles marinos. La parte positiva asociada con el declive del uso de la púrpura de Tiro es que las comúnmente denominadas cañaíllas (Bolinus brandaris) pudieron salvarse de una extinción prácticamente asegurada, posibilitando que aún hoy podamos disfrutar de su agradable sabor en nuestros aperitivos marineros.
Un poco de química
Hoy sabemos que la principal molécula responsable del púrpura imperial es el dibromoíndigo. Como su nombre nos recuerda, esta molécula es muy semejante a la del índigo. El índigo es un pigmento de un color azul profundo que se extrae desde tiempos inmemoriales de plantas del género Tinctoria, que tiene multitud de variedades por todo el planeta. La síntesis industrial del índigo, de manos de la compañía BASF, fue uno de los grandes hitos de la química de finales del siglo XIX. En ese momento, la poderosa industria textil necesitaba de ingentes cantidades de pigmentos, lo que contribuyó a estimular la aplicación del conocimiento químico a la síntesis de nuevos pigmentos y el desarrollo de una incipiente industria química. El índigo sintético se sigue utilizando hoy en día para teñir el denim de los jeans.
El dibromoíndigo (6,6′-dibromoíndigo) fue descubierto por el químico alemán Paul Friedländer en 1909. Sin embargo, a diferencia del índigo, nunca se ha sintetizado a nivel comercial. Una de las razones probablemente tuvo que ver con que, en 1856, William Perkin, un joven estudiante de química británico, había obtenido un pigmento extraordinariamente novedoso al que se denominó mauveína o simplemente malva. De igual modo que la púrpura de Tiro había seducido a los emperadores romanos muchos siglos antes, el malva cautivó a la realeza europea como la emperatriz Eugenia de Francia o la reina Victoria de Inglaterra. Con el malva arrasando en el mercado textil europeo, probablemente no tenía mucho sentido desarrollar comercialmente el dibromoíndigo.
Como se puede ver en la figura, la única diferencia entre las moléculas de índigo y de dibromoíndigo es la presencia de dos átomos de Br. Esta sutil diferencia provoca un notable cambio tanto en el color como en la persistencia sobre la fibra textil. Este es un hecho frecuente en los compuestos químicos, donde sutiles diferencias en cuanto a composición o estructura pueden dar lugar a importantes diferencias en sus propiedades.